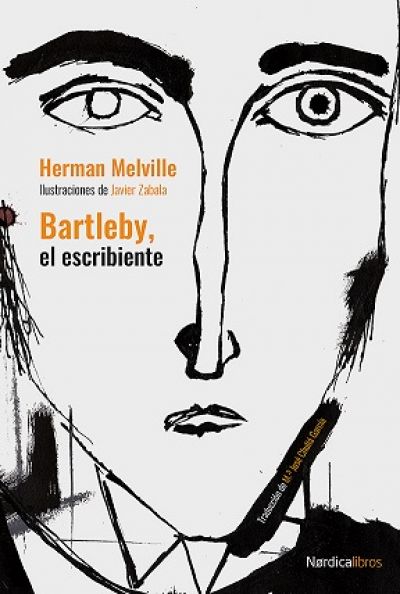Michel Foucault definió episteme como el marco de conocimiento sobre el cual se constituían los saberes permitidos y prohibidos en el seno de una sociedad. Ese marco no debe ser considerado como un conjunto más o menos amplio de datos, informaciones o conocimientos. Episteme es el conjunto de relaciones entre saberes que decide qué pensamiento es correcto o incorrecto. Tiene varias características inalienables: por una parte es dinámico, esto es, que si se realiza una fotografía fija de los saberes contenidos por una sociedad, la episteme se hace invisible y lo único que quedará revelado son las ideas, los conocimientos, los datos… que usa esa sociedad en ese momento dado. El análisis del contenido de ese punto fijo temporal es trabajo de la Historia de las Ideas. Cuando volvemos a dar al botón de «Play» a la historia, se volverá a percibir vagamente la sombra de de ese marco de relaciones. Una sombra que no es fija, sino que está continuamente en movimiento. Y de ahí, la segunda característica de la episteme: su labilidad. No se trata de un marco fijo, perpetuo y rígido, en el cual las relaciones se mantengan inamovibles por los tiempos de los tiempos, sino que, muy al contrario, la episteme varía continuamente: lo que ayer era una idea marginada hoy puede haberse transformado en un saber fundamental. Por último, la alta complejidad de las interrelaciones que se producen en el seno del marco de saber hacen que la episteme no sea controlable por las instituciones que regentan el poder. Si pueden influir, y mucho sobre ella; pero jamás podrán soñar en controlarla monopolísticamente, puesto que la episteme pertenece a la sociedad, y no al poder sobre el cual esta sociedad se sustenta.
Sin embargo en los últimos años, con la imposición de tecnologías como el smartphone, han aparecido grietas que pueden llevar a, sino destruir, tal vez sí a generar mayor control sobre la episteme por parte de los poderosos. El smartphone, objeto totalitario donde los haya, se comporta para el usuario como un scroll infinito donde la mirada y la atención se detiene de manera indefinida. La pantalla del smartphone nunca acaba, y todo lo que allí se expone gusta al usuario, le engancha a seguir moviendo el scroll en busca de nuevos contenidos. Es por ello que hoy en día se hable de una pandemia silenciosa pero altamente perniciosa de adicción al smartphone, que afecta sobre todo a los más jóvenes.
Los contenidos que más enganchan en el smartphone no son páginas aburridas de blogs sesudos cuyo contenido se tarda en leer y digerir un tiempo bastante largo. Muy al contrario, enganchan los mensajes cortos: los slogans de Twitter; las fotografías trucadas de Instagram; los videos fulgurantes de Tik Tok. La gente puede pasar horas apostada delante de la pantalla del móvil observando decenas, cientos de esos videos cortos que, realmente, no ofertan ningún contenido especial. El video de Tik Tok no va dirigido a la corteza gris cerebral, sino a la amígdala emocional.
En principio, los algoritmos de las redes sociales actúan para fomentar que los contenidos fulgurantes atrapen al usuario según su predisposición y gustos. Por lo tanto, existe un universo individualizado de frases, imágenes y videos para cada persona. Se disgrega el espacio común social en el que vivimos en pos de un universo virtual o, quien sabe si en el futuro también un metauniverso, donde cada persona interactúa de manera celular y hermética con el mundo que le rodea. Las interrelaciones entre contenidos los decide un algoritmo que, además, está sesgado para favorecer las políticas de la empresa o del magnate que los ha diseñado. Se marginan ciertas ideas y se centralizan otras que, posiblemente, no tengan nada que ver con las de tu vecino o con las del panadero de al lado. El smartphone contiene una microepisteme diseñada según los gustos del usuario con el fin de controlarle más allá de lo que pueda hacer una ley, un gobernante, o un sistema judicial.
De modo que son las grandes empresas del sector tecnológico las que deciden qué es lo que va a recibir el usuario, en qué volumen y en qué orden. Además, anulan, censuran, ignoran ciertos contenidos que tal vez si pudieran ser de interés para la ciudadanía, pero que, bien, no encajan en la microepisteme smatphone, bien no interesan al consejero delegado, o al presidente del Partido Comunista de China. De modo que es a través de esta alteración de las interrelaciones entre saberes que se produce dentro de la pantalla del smartphone, la episteme se daña, quien sabe, irreversiblemente. Al marco de saberes que la sociedad ha ido construyendo y manejando por los siglos de los siglos le ha salido una competidora: la microepisteme smartphone, perfectamente adaptada a los gustos y necesidades de cada ciudadano y donde se convierten en centrales aquellos contenidos que el ciudadano quiere que sean centrales, y donde desaparece todo aquello de lo que no quiere ni oír hablar.
Pasar de una microepisteme que controla férreamente al individuo a una episteme que controla eficazmente la sociedad solo hay un pequeño y, tal vez, sencillo paso: Una vez que Google, Apple, Meta o Tik Tok hayan acumulado zettabytes de datos acerca de nosotros, los cuales habrán sido donados generosa y altruistamente por los usuarios, y sean capaces de tejer una compleja red neuronal en sus laboratorios de datos, podrán crear un metaepisteme que controle, alimente y vigile a las miles de millones de microepistemes en las que se habrá fragmentado la sociedad. Un cambio político, la aceptación de una ley que beneficie a las grandes corporaciones o, incluso, una llamada a la guerra serán facilmente activados a través de sutiles cambios de contenido en el scroll del smartphone. Nos alistaremos en el ejército para defender los intereses de Tik Tok sin que ni siquiera el Gobierno nos tenga que enviar una carta de reclutamiento. Seremos incapaces de comprender que hemos sido atrapados por un sistema perverso, simplemente, porque todos los indicios y saberes que lo corroboran habrán sido expulsados fuera de la metaepisteme, y vagarán olvidados en viejas bibliotecas a las que nadie se acercará a abrir un polvoriento libro.